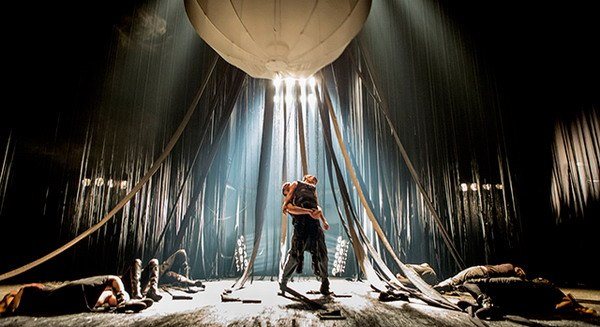Debemos añadir que la grandeza del teatro trágico fue sobre todo posible gracias a la obra de tres dramaturgos casi contemporáneos. En efecto, Esquilo nació el 525 a. J.C., Sófocles, el 496, y Eurípides el 480.
A pesar de ser muy distintos uno de otro, éstos contribuyeron en igual medida a la formación del teatro.
Si observamos el desarrollo de sus respectivas obras constataremos dos hechos; el primero es que a medida que avanzan en el tiempo, éstos tienden a aumentar el número de los actores que toman parte en la acción (Esquilo sólo disponía de dos actores: el protagonista y el deuteragonista —pero téngase presente que, gracias a la máscara, cada actor podía interpretar varios personajes—; Sófocles añadió un tercer actor); el segundo, que éstos acabaron por limitar cada vez más la parte correspondiente al coro.
Lo que además significa que la tragedia, a medida que se alejaba de su primitiva condición sacra, iba perdiendo algunas características simbólicas para adquirir otras realistas. Perdía solemnidad y rigidez para adquirir soltura, siendo éste un fenómeno que veremos repetirse —y no sólo en el teatro— cada vez que se pasa, de una forma siempre laboriosa, de un tipo de vida social a otro. Y diremos más, nada refleja tanto como el teatro los actos colectivos.
Por esto, a épocas corrompidas corresponde un teatro más o menos corrompido, a épocas de crisis siempre corresponderá un teatro de crisis, a épocas de esplendor siempre corresponderá un teatro de esplendores, etc. No en vano, como ya hemos repetido, entre las distintas formas de arte, el teatro es la que tiene caracteres colectivos más acentuados. Una herencia que en nuestro siglo recogerá el cine.
Si hemos insistido en examinar los principales caracteres del teatro griego, es porque éstos, como ya hemos señalado, son la base de todo el teatro europeo y americano que se hará hasta nuestros días. Existen, esto es cierto, otras formas de representación cuyo origen es completamente distinto, siendo probable que las mismas se desarrollaran contemporáneamente e incluso antes que el teatro griego.
Tenemos, por ejemplo, un teatro chino, uno japonés, uno indio, como tenemos formas de teatro arcaico que han sobrevivido incluso dentro del progreso civil general, la mayor parte de veces incorporadas a los ritos religiosos.
De otros tipos de teatro (como el inca, el maya y el azteca) tenemos noticias demasiado vagas para que podamos penetrar en su auténtica naturaleza, que sin duda fue ampliamente épica y sacra.
De todas formas, se trata de cosas muy alejadas de nuestra concepción del teatro, a pesar de tener una raíz común (la acción y la palabra), y que sólo entran indirectamente en nuestro cuadro de conjunto, por lo que aquí sólo nos referiremos a dos caracteres comunes a todo el teatro que, por comodidad, llamaremos primitivo.
El primero es que al contrario de cuanto ocurre con el teatro griego y en sus derivaciones, la palabra no siempre forma un auténtico diálogo, limitándose preferentemente al grito, a la invocación o a la fórmula más o menos mágica; es decir, pretende procurar una emoción inmediata, a menudo ajena a toda consideración lógica.
El segundo, que en ellos es más fácil reconocer de inmediato determinados valores locales, o sea elementos folklóricos (trajes, objetos simbólicos, etc.), los cuales son más ricos y lujosos cuanto más cerca está la sociedad a que pertenecen de una forma mágica de entender la existencia.
Por ello, la danza, por ejemplo, es básica para entender los significados de la representación; la máscara se emplea con una función distinta de aquella que tuvo en el teatro griego, etc., etc.
Todos ellos son elementos que interesan más a la etnología que al estudio del auténtico teatro. Por el contrario, es del teatro griego del que partiremos para realizar un largo viaje que de autor en autor, y de siglo en siglo nos conducirá hasta nuestros días.